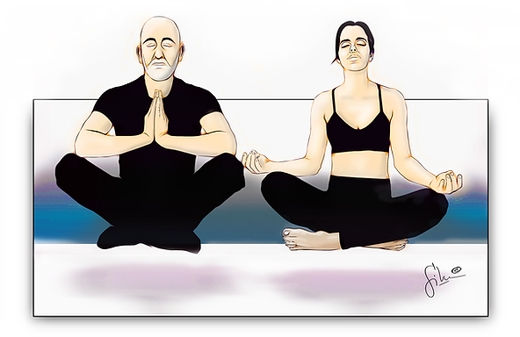Ser conscientes y humanistas en pro del bien común
Texto e imagen de Fernando Silva
En la historia de la humanidad, determinar la composición de los rasgos y peculiaridades de nuestra especie, desde los físicos: la contextura y la altura; la cantidad y calidad de melanina en las capas frontales del iris, de la piel, en el cabello y en el vello; la fortaleza y vigor físico; la capacidad de las células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores… y hasta los psicológicos: el temperamento, el carácter y la personalidad; la motivación; los sentimientos; las emociones; la intuición… que en conjunto conforman el estudio y la aplicación de técnicas relativas a la psique para entender, comprender, tratar y superar prácticas y circunstancias que facilitan o dificultan la consecución de algún objetivo —personal o colectivo— e, incluso, para sobrepasar traumas o gestionar cualquier alteración del ánimo —intensa y pasajera, agradable o penosa— que va acompañada de cierta conmoción somática o cognitiva, lo que ha sido un proceso de desarrollo del conocimiento en la investigación del cerebro y el sistema nervioso. En esa dirección de la noción y el discernimiento, desde el siglo XVII —concretamente en el año 1879— el fisiólogo, filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó lo que se conoció como el «Laboratorio de psicología experimental» en la Universidad de Leipzig, que marcó el surgimiento de la Psicología como una rama separada de la filosofía.
En esa línea de tiempo, en la década de los cincuentas del siglo pasado, surgió una práctica terapéutica presentada como Counsellin (también conocida como «asesoramiento o consejería»), que fue impulsada por el psicólogo Carl Ransom Rogers, cuya vocación humanista lo llevó a determinarla con un enfoque centrado en la persona, resaltando la importancia de establecer relaciones empáticas y crear un ambiente de apoyo que motivara su crecimiento personal, lo que se convirtió en una poderosa herramienta para promover la salud emocional y el bienestar de los pacientes; asimismo, como una técnica de comunicación con la que fue posible potenciar sus individuales recursos mentales, impulsar su autoconocimiento, manejar sus emociones y, con ello, facilitar que pudieran vivir de un modo pleno y gratificante, siendo conscientes y comprendiendo su condición. Y ubicándonos en el primer cuarto del siglo XXI, se accede a tratamientos con base experimental y científica denominados: terapias de tercera generación o terapias contextuales, centradas en el abordaje cognitivo-conductual, como lo son el Mindfulness (Conciencia y Atención Plena), la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), la Activación Conductual (BA), la Psicoterapia Analítica Funcional (FAP), la Terapia Integral de Pareja (IBCT), la Terapia Breve Estratégica, entre otras, pasando por las ancestrales técnicas de meditación: Vipassana, Chakra, Zazen, Tonglen, Kundalini, Transcendental… que se ubican y se reconocen por la búsqueda de una vida equilibrada y feliz, así como regocijarse al obtener paz interior.
Tan sublime indagación e introspección nos evoca a la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que en su insigne preámbulo manifiesta «Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz». Ese anhelado y necesario valor universal ha evolucionado, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero de manera contundente no se ha cristalizado y, peor aún, es inestable debido a las amenazas y ejecuciones producto de la irracional violencia que se hace presente en los ámbitos personales, familiares y socioculturales, teniendo brutal repercusión en los actos terroristas y los conflictos armados; el paradójico antagonismo entre naciones; el armamentismo (bombas químicas y nucleares); las disparatadas divisiones ideológicas y dogmáticas; la inequidad; los viles abusos de grupos oligárquicos; la represión, el clasismo, el racismo y la aporofobia; la explotación y coacción económica global; la falta de empleo y la pobreza; la trata de personas (relacionada con la explotación sexual o laboral) y, en general, por el vilipendio ejercido y fomentado por deshumanizados grupos marginales y extremistas hacia la dignidad y derechos de mujeres y hombres.
En este entendido ¿estamos tan habituados al concepto o al término del mal que lo relacionamos e, incluso, lo normalizamos con significados y contextos de indolencia y de segregación? Así como ¿lo aplicamos indistintamente a cualquier situación, acontecimiento o circunstancia, por el hecho de que podemos hablar del mal tanto en una catástrofe natural como sobre un acto malvado provocado por alguien que se opone a la moral? No pequemos de ignorancia, la malignidad es obrar deliberadamente para hacer daño o, en sinnúmero de casos, haciendo uso del poder sistémico para alentar o permitir que otros obren de manera estúpida y/o perversa. Por consiguiente, preferir la digna calidad moral es comprender haciendo conciencia de nuestras acciones y entendiendo sus convenientes efectos, en ese interno y sensato análisis para discernir lo que intuitivamente sentimos como algo adecuado o inadecuado, beneficioso o perjudicial, así como decidir llevar o no a cabo nuestras acciones de las que sabemos —antes de realizarlas— que pueden ser filántropas o malignas, no sólo para quien las considera, sino particularmente hacia las personas implicadas de manera directa e indirecta.
En ese sentido, como especie, en lo más profundo y razonado de nuestro entendimiento y existencia, así como más allá de la ética, la moral y de la obediencia de las normas socioculturales en cada nación, es demencial asegurar que somos malos por naturaleza, cuando en todo momento tenemos la opción de ser personas de bien, sin ser absurdos, reconociendo que podemos cometer alguna impericia en algún lapsus brutus o mea culpa, pero nunca mala intentione. Por ello, es llamativo observar que a demasiadas personas les resulta delirante que parte de la legítima aspiración de alguien inteligente sea el ser dichoso y vivir en concordia, por ende, atesorar el generoso voluntad de coexistir en fraternidad, empatía, respeto, tolerancia, alegría, equidad, libertad, bondad, gratitud, paciencia…
Aquí cabe hacer un alto y reflexionar sobre ¿cuál es el propósito de la experiencia humana?, ¿es evolucionar, sin saber cómo?, ¿desarrollar nuestra consciencia y compartirla?, ¿cuál es el sentido de vivir? ¿qué quiero ser?… Todos, sin excepción, llegamos a este «mundo» sin un designio en concreto, pero contundentemente no es para destruirlo o para hacer o hacernos daño, ni mucho menos para asesinar a alguien. Quizás estamos desatendiendo el ¡ser humanos! en ese torpe afán de tenerlo todo —cueste lo que cueste— como lo imponen los miserables sistemas capitalistas neoliberales y, por consiguiente, olvidándonos de que la vida es un formidable proceso lúdico-pedagógico, en concreto, nuestro planeta Tierra es un espacio experimental para lograr procesos de evolución similares a los que en otros planetas seguramente sus habitantes ya alcanzaron y, si no lo han conseguido, entonces tenemos la maravillosa oportunidad de ser los primeros en lograr tan espléndida condición.
Sobre el particular, es admisible que alguien crea que tal escenario es una quimera, por lo que es apropiado orientarle sobre que no es tan solo cuestión de ánimo o intención el hacer o no hacer algo para vivir en las mejores condiciones, ya que al ser conscientes y humanistas en pro del bien común logramos estados de felicidad y sosiego, entendidos de que estamos de paso y que es tan corto el recorrido de vida, que resulta grosero desperdiciar nuestra presencia haciendo estupideces, sandeces, ser ignorantes y, peor aún, haciendo actos de maldad o jodiendo a nuestros semejantes, cuando podemos, sin mayor problema, elevar nuestra calidad humana y actuar en bien personal y general.